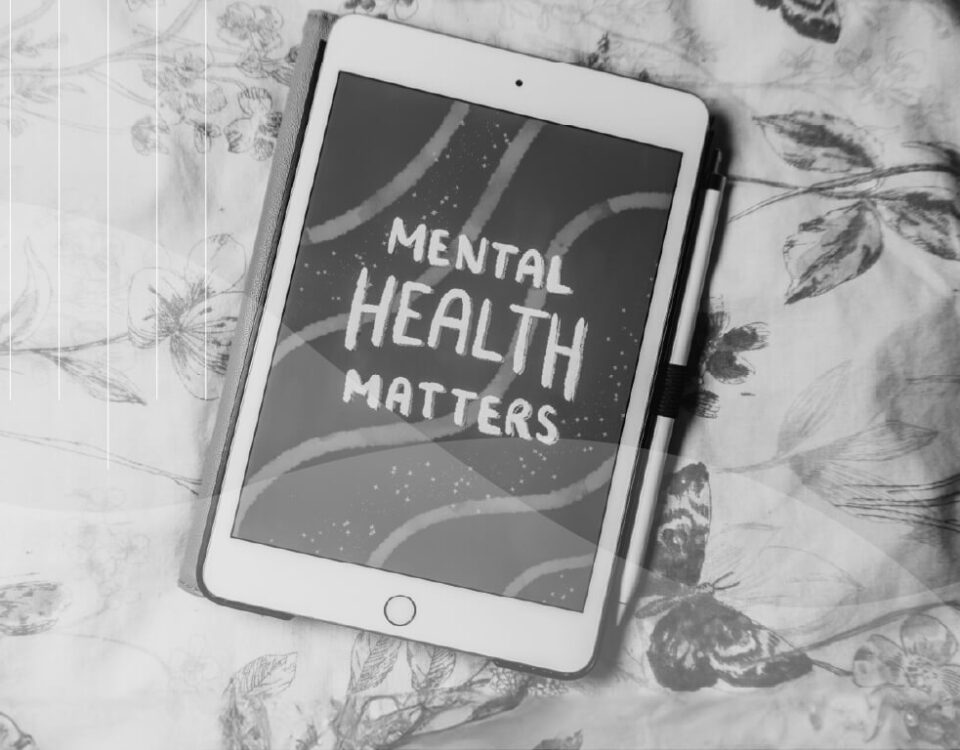Santiago de Viterbo
3 junio, 2020
San Juan de Sahagún
11 junio, 2020En los tiempos que corren, por muchas razones que no voy a enumerar, la familia ha experimentado una profunda transformación; sobretodo el modelo de la familia tradicional. Sin embargo, me atrevo a afirmar que no ha cambiado en absoluto la realidad de la familia como el núcleo básico, necesario e insustituible de la vida humana, donde crece y se desarrolla la persona. Se puede decir que coexisten muchas formas en que la familia se realiza, incluida, por supuesto, la familia nuclear tradicional de papá, mamá y varios hijos. Sin embargo, también encontramos otras formas de vida familiar: hijos de madres solteras, niños sacados adelante por los abuelos, tíos que asumen la custodia y tutela, varias familias que cohabitan en un mismo espacio, padres separados y vueltos a generar vínculos con sus respectivas familias, padres separados que comparten la custodia de los hijos, etc…
La Iglesia es la familia de las familias, la casa de todos los discípulos misioneros de Jesucristo. Ella, como Madre y Maestra, sigue proponiendo la familia de Nazaret como el prototipo de toda familia humana y cristiana. Y cuando anuncia el evangelio de la familia, invita reiteradamente a concebir la familia como una pequeña Iglesia, ámbito donde se aprenden y se transmite el amor cristiano. La familia o iglesia doméstica, como también se le llama, es el lugar privilegiado donde se aprende aquello que Cristo nos pide a sus discípulos, de que nos amemos unos a otros. Por lo cual es en la calidad de las relaciones familiares, en la capacidad de comprenderse, en el apoyo que mutuamente se dan los miembros de una familia, en la tolerancia y la paciencia y, principalmente, en la práctica de la misericordia, donde se experimenta el amor de que Cristo nos habla.
Existe actualmente en la Iglesia una preocupación grande por acompañar a las familias cristianas y por apoyarlas en la realización de su vocación y misión como iglesias domésticas. Dos sínodos celebrados en octubre del 2016 y octubre del 2017, arrojaron mucha luz sobre la vivencia del amor cristiano en la familia. Por su parte, el papa Francisco escribió la exhortación apostólica Amoris Laetitia (2018), la alegría del amor, para subrayar que la familia, como iglesia doméstica que es, tiene la tarea de vivir la alegría del evangelio en la vida cotidiana. Y el Papa pide a los padres de familia que estén atentos para cultivar la dimensión vocacional y misionera de su propia vida cristiana, y de inculcarla también en sus hijos.
Por su parte, el Sínodo sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” (2019), insistió en que las familias juegan un papel fundamental en la educación cristiana de los hijos y un apoyo insustituible en la orientación de las decisiones importantes de la vida. También hizo constar que las familias no siempre educan a sus hijos para mirar hacia el futuro en una lógica vocacional. Apuntó que a veces la búsqueda de prestigio social o éxito personal, la ambición de los padres o la tendencia a condicionar las elecciones de los hijos, invaden el espacio de discernimiento y condicionan sus decisiones. Por lo tanto, habló de la necesidad de ayudar a las familias a que asuman con más decisión la comprensión de la vida como vocación, y para que enseñen a los hijos a abrirse al llamado de Dios.
La familia es la primera comunidad vocacional. El amor cristiano alcanza una concreción sublime cuando los padres velan porque los hijos sean felices en su propio proyecto de vida en Cristo; aunque ello les produzca tristeza debido a la separación física. La comunidad cristiana, familia de las familias, también tiene la tarea, por una parte, la de apoyar a las familias en su misión de educar cristianamente a los hijos. Y, por otra, la de ayudar a cada bautizado para que llegue a madurar su propio proyecto de vida en Cristo. Por lo tanto, la Iglesia local es una comunidad vocacional, pues en ella se acompaña el crecimiento de la vida bautismal, se consolida la vocación del discípulo misionero y se discierne la misión.
En estos últimos años los distintos proyectos de evangelización están insistiendo en la vuelta a Jesús, a la fuente por excelencia de la vida cristiana y de la vocación del discípulo misionero. Con la siguiente reflexión, no deseo poner en tela de juicio el valor del modelo de familia tradicional como semillero vocacional. Lo que quiero indicar es que no podemos cerrar los ojos ante la realidad tan variada y compleja en la que se realiza la familia cristiana, primer ámbito vocacional. Así pues, no pretendo reivindicar el modelo de la familia cristiana tradicional, como el ambiente propicio donde se dan las mejores condiciones para la respuesta vocacional. Prefiero más bien iluminar el servicio de la animación vocacional acudiendo la experiencia de la Iglesia de los orígenes.
- “Jesús subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él” (Mc 3,13). La praxis vocacional de Jesús no se antoja precisamente como una praxis ortodoxa para el estilo de la pastoral vocacional actual. Pensemos que Jesús eligió y llamó a personas mayores; vocaciones adultas diríamos hoy. Aquellos a quienes llamó no necesariamente gozaban de una buena reputación o vida moral irreprochable, como llegamos a exigir a quienes acompañamos. De hecho, tenemos poca información acerca de las familias de los primeros discípulos. De lo único que tenemos noticia es que Pedro tenía suegra y, por lo tanto, que se había casado. Sin embargo, ¿cuál era su estado vida? ¿viudo? ¿separado? ¿dejó a la mujer y a los hijos para irse con Jesús…? En el mundo complejo en que nos toca vivir actualmente, se hace necesario un discernimiento que no ponga límites al llamado de Jesús. Sin embargo, que tampoco se desentienda de la condición humana y la realidad histórico-cultural en que se realiza la vocación cristiana.
- En el tiempo Pascual realizamos en las Eucaristías una lectura continuada del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunas veces aparece la expresión “él con todos los de su casa” o “él y toda su familia” (Hch 10,2;16,31.32). En los orígenes del cristianismo la familia jugó también un papel importante en la aceptación del mensaje de la salvación. Estas páginas de la historia de la Iglesia nos pueden ayudar a captar lo que en esencia supone el cristianismo: confesar con los labios que Jesús es el Señor y creer en el corazón, que Dios lo resucitó de entre los muertos para acoger la salvación (cf. Rom 10,9). El Espíritu Santo, por tanto, iba tocando el corazón de las personas y las abría al nuevo Camino. De las narraciones de los Hechos de los Apóstoles podemos aprender que aunque el cristianismo no tenga la fuerza de una “cultura de cristiandad”, el Espíritu Santo sí que tiene la fuerza y la capacidad para tocar corazones y suscitar testigos del evangelio.
- Por último, pensemos en san Agustín y su familia. La familia de san Agustín tiene un cierto parecido a muchas de las familias contemporáneas: diversidad de creencias, tensiones en el hogar, hijos rebeldes y un práctica de vida cristiana que custodian ante todo las esposas y madres. Y fue precisamente en medio de esta realidad donde se tejió la historia vocacional de san Agustín. Hay un dato que puede resultar muy relevante en la experiencia espiritual cristiana del santo. Cuando Agustín habla en Las Confesiones de la Iglesia como Madre, tiene como trasfondo la experiencia de la relación con su madre Mónica. Aquella santa madre quería que su hijo fuera un buen cristiano. Sin embargo, la maternidad de la Iglesia, representada por el Pueblo de Dios, le exigió una respuesta de pastor. Del ejemplo de san Agustín podemos aprender la importancia de la práctica de la fe en casa para la vida cristiana. Ahora bien, tengamos presente que para la vocación de servicio en la Iglesia, es fundamental la súplica confiada de la familia cristiana.