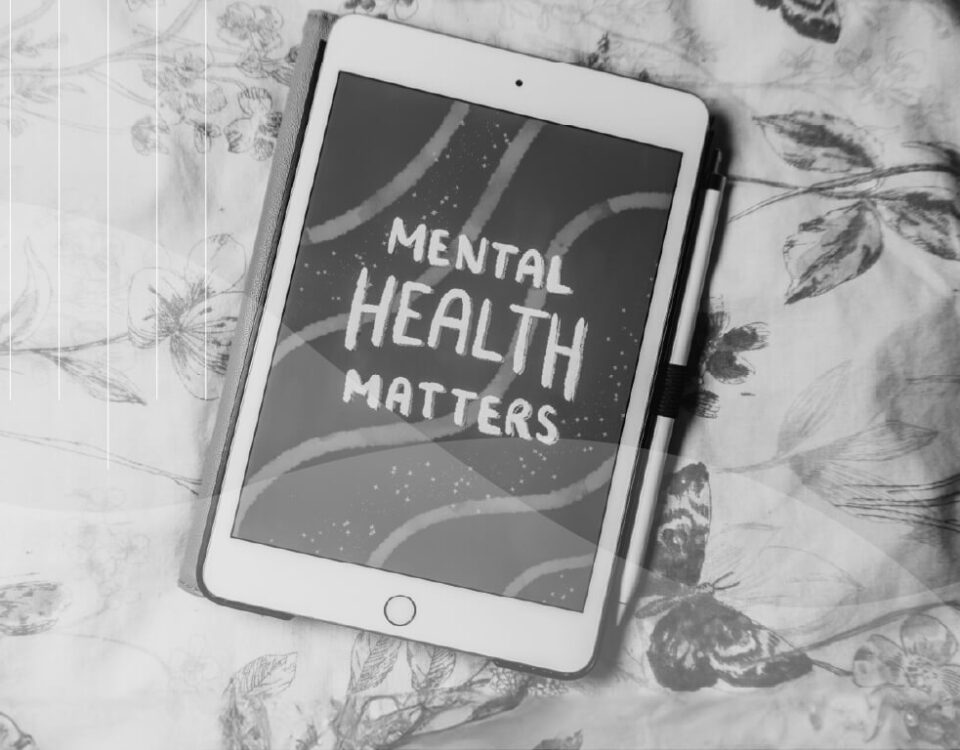¿Qué buscas cuando buscas a Dios?
16 enero, 2021
¿Vale la pena la vida religiosa?
2 febrero, 2021San Agustín también discernió su vocación de “siervo de Dios”
Palabras del mismo san Agustín: “Anduve yo largo tiempo ocupado en muchos y diversos asuntos, y tratando con empeño durante muchos días de conocerme a mí mismo, lo que debo hacer y qué he de evitar. De improviso me vino una voz, no sé si de mí mismo o de otro, desde fuera o dentro; me dijo: ¿a quién te encomendarás para seguir adelante?” (Soliloquios I,1)
Muchas personas refieren que llegaron a descubrir su vocación gracias a algún testimonio que les llegó al corazón. San Agustín sabe llegar al corazón porque habla desde el corazón y comparte con espontaneidad su camino de búsqueda. Con esta serie de publicaciones, se propondrá un itinerario para el discernimiento vocacional basado en la misma experiencia de Agustín.
Comenzaremos por un breve recorrido a través de algunos momentos claves de la vida del santo, en los que él mismo nos comparte con emoción lo que le llevó a madurar una opción de vida en Cristo. Y después, basados en la experiencia del santo, se sugerirán algunos aspectos clave para el discernimiento que ayuden a iluminar los senderos de búsqueda de la propia vocación.
Dejemos que sea san Agustín quien nos cuente con sus propias palabras la travesía de su viaje, hasta llegar a abrazar con todo su corazón la llamada que el Señor le hizo a ser “siervo de Dios” o monje. Dice en el libro de sus Confesiones: “Sentía vivísimos deseos de honores, riquezas y matrimonio, y tú, Señor, te reías de mí. Y en estos deseos padecía amargas luchas, pues tú estabas más cerca de mí cuanto menos consentías que hallase dulzura en lo que no eras tú” (VI,6,9).
San Agustín, después de un largo camino de idas y venidas, de caídas y levantadas, de sueños cumplidos y fracasos dolorosos, entró en su mundo interior, que describe así: “Cuando yo deliberaba acerca de consagrarme al servicio del Señor, Dios mío, como hacía ya tiempo que había dispuesto en mi corazón, yo era el que quería y era también yo el que no quería. Precisamente porque no quería plenamente, ni plenamente no quería, por eso luchaba conmigo mismo y me desgarraba a mí mismo” (Confesiones VIII,10,22).
Y más adelante, como el mismo Agustín nos comparte en el libro de sus Confesiones, experimenta vivos deseos de tomar una decisión: “Y me decía a mí mismo interiormente: ¡Ea! Sea ahora, sea ahora; y ya casi pasaba de la palabra a la obra, ya casi lo hacía; pero no lo llegaba a hacer” (VIII,11,25).
Como si de un duelo a muerte se tratase, en su interior se debatía y luchaba sin tregua. El eco de la voz de sus antiguas vanidades lo seducían: “¿Nos dejas? Y ¿desde este momento no estaremos contigo por siempre jamás? Y ¿desde este momento nunca más te será lícito esto o aquello? ¿Qué, ¿piensas tú que podrás vivir sin estas cosas?” (Confesiones VIII,11,26). En cambio, otras voces en su interior, provenientes del testimonio tenaz de muchos cristianos, resonaban con fuerza: “¿No podrás tú lo que estos? ¿O es que estos lo pueden por sí mismos y no en el Señor su Dios? ¿Por qué te apoyas en ti, que no puedes tenerte en pie? Arrójate en él, no temas, que él no se retirará para que caigas; arrójate seguro, que él te recibirá y te sanará” (Confesiones VIII,11,27).
Así las cosas, arreció la lucha interior de san Agustín, “mas apenas una alta consideración sacó del profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón, estalló en mi alma una tormenta enorme, que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas. Y para descargarla toda con sus truenos correspondientes, me aparté de junto Alipio –pues me pareció que para llorar era más a propósito la soledad– y me retiré lo más remotamente que pude” (Confesiones VIII,12,28).
Hasta que llegó para Agustín el momento de ceder paso a Dios en su vida y de soltar la pretensión de querer controlar la vida: “Tirándome debajo de la higuera, no sé cómo, solté la rienda a las lágrimas, brotando dos ríos de mis ojos. Y te dije muchas cosas como estas: ¡y tú, Señor, ¿hasta cuándo?! ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, ¡mañana!, ¡mañana!? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en esta misma hora?” (Confesiones VIII,12,28).
De pronto el resplandor de una gran luz disipa las tinieblas del corazón de Agustín: “Mas he aquí que oigo en la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces: ¡Toma y lee!, ¡toma y lee! Y, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo que hallase. Así que, apresurado, volví al lugar donde estaba sentado Alipio y yo había dejado el códice del Apóstol al levantarme de allí. Lo tomé, pues; lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos, y decía: nada en comilonas y borracheras, no en lechos y liviandades, no en contiendas y disputas; sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos” (Confesiones VIII,12,29).
Y al fin, san Agustín maduró una opción de vida en Cristo: “Se infiltró en mi corazón una luz de seguridad y se disiparon todas las tinieblas de mis dudas” (Confesiones VIII,12,29). Y concluye diciendo: “Porque de tal modo me convertiste a ti que ya no apetecía esposa ni abrigaba esperanza alguna en este mundo, estando ya en aquella regla de fe en la que hacía tantos años me habías mostrado a ella (su madre Mónica). Y así convertiste su llanto en gozo, mucho más fecundo de lo que ella había apetecido y mucho más caro y casto que el que podía esperar de los nietos que le diera mi carne” (Confesiones VIII,12,30).