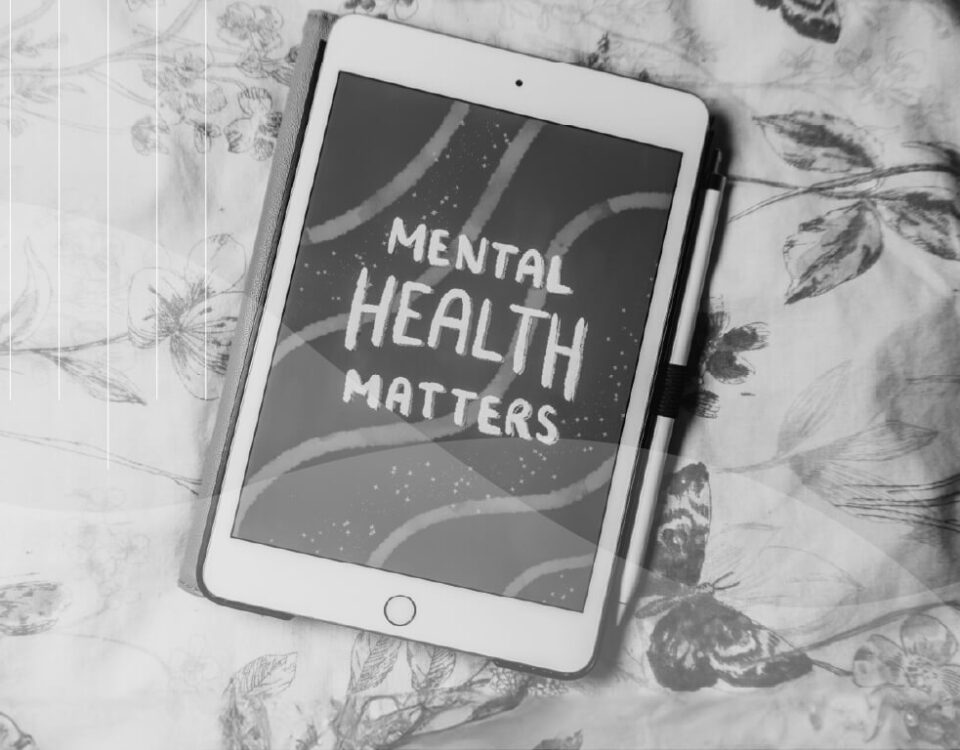La llamada del Dios de la vida
21 julio, 2021
Caravaggio y el cuadro “La Vocación de san Mateo”
29 septiembre, 2021Madrid 1580
Ya retirado como predicador real, el padre Alonso llevaba una vida tranquila en aquel silencioso convento, a pesar de su edad tan avanzada él seguía participando de las actividades cotidianas del convento con su caminar lento.
– Padre, hoy otro de nuestros hermanos contrajo el catarro – dijo uno de los frailes
– Me parece que usted debería descansar un poco en su celda, no vaya a ser que se enferme también – agregó otro en un tono un tanto nervioso, conociendo de antemano la respuesta de Alonso.
– Yo me siento perfectamente – les respondió el padre Alonso – nuestro hermano del coro está muy enfermo y alguien debe hacerse cargo, además me esperan para predicar y debo terminar los escritos en los que llevo semanas trabajando – así dio media vuelta y se fue a cumplir con sus labores.
Poco a poco los religiosos se fueron contagiando de ese misterioso catarro, algunos de ellos sucumbieron a la enfermedad y otros tuvieron que guardar cama durante varios días, pero de todo el Convento San Felipe el único que se vio librado de la enfermedad fue el padre Alonso.
Ocho años después…
– Y de esta manera hoy inicia esta obra en el Convento de la Visitación de Nuestra Señora Santa Isabel, el cual acogerá a nuestras hermanas agustinas recoletas – Fueron las palabras con las cuales fundó otro de los centros para la vida religiosa.
La emoción se hizo sentir en el público presente, principalmente para aquellas mujeres que se sentían llamadas a la vocación religiosa y de aquellas que se acogieron a la reciente reforma.
Dos años después, en las señoriales casas de Doña María de Aragón se instaló fray Alonso, ya con el peso de los años y en una creciente Madrid cada vez más ruidosa, él quería estar en un lugar más tranquilo, por lo que se trasladó a estas propiedades que muy amablemente Doña María cedió al padre Alonso a quien profesaba gran devoción.
– Muy agradable lugar es este – comentaba uno de los religiosos que compartía en esos momentos con fray Alonso.
– Sabes, para mí el que los futuros frailes tengan un lugar apropiado para formarse me parece importante – le respondió en anciano sacerdote – y me gustaría que este lugar se convirtiera en un centro de formación para religiosos.
– Eso sería muy bueno – agregó el fraile.
– Algún día así será, este lugar reúne todas las condiciones y me gustaría que muchos jóvenes que desean ser frailes aprendan aquí todo lo que es necesario para su vida religiosa.
Poco tiempo después el deseo del Padre Alonso se vería convertido en una realidad, bajo el nombre de Colegio de la Encarnación, este centro se convertiría durante siglos en uno de los centros más importantes de la Orden agustiniana.
Si bien, fray Alonso buscaba paz y silencio en el nuevo Colegio, el ir y venir de tantas personas (creo que aquí falta algo para completar la idea). El fraile ya tenía fama de santidad incluso en vida, por lo que durante años fue buscado para consejos, oraciones, limosnas o su intercesión en las diversas vicisitudes que enfrentaban las personas, ya no acudían al Convento de San Felipe, sino que ahora la concurrencia era en La Encarnación y hay quienes aseguran haber presenciado curaciones e incluso milagros.
10 de agosto de 1591
El ambiente de aquella tarde de agosto empezó a ser agitado en el Colegio de La Encarnación.
– Buenas tardes, vengo a ver al Padre Alonso – saludó aquel hombre no más llegar a la puerta y toparse con el fraile que estaba a cargo de la portería.
– Me temo que el padre hoy no se encuentra muy bien de salud – respondió el religioso
– Se comenta por las calles que nuestro “Santo de San Felipe” ha cogido un resfriado – agregó otro cuando el fraile daba la negativa al primer hombre.
Y poco a poco la escena se fue repitiendo esa tarde, hasta bien entrada la noche y los días posteriores conforme se iba corriendo la noticia por Madrid de que el Padre Alonso estaba enfermo de fiebres.
A lo interno del Colegio, la fiebre no doblegaba al anciano fraile, quien insistía en dar la prédica a quienes acudían al convento, además de celebrar la misa, confesar y dar la comunión.
– Me preocupa que esté temblando por la fiebre – mencionó aquel hombre a uno de los frailes que estaba cerca.
– A nosotros también nos preocupa, esta mañana estaba ardiendo en fiebre y le insistimos que descansara, pero fray Alonso insiste que no es nada y que en un par de días estará bien, que la fiebre no va a impedir que continúe con su servicio a Nuestro Señor – agregó con un gesto de poca resignación el fraile.
– Los médicos de la Corte se han enterado de su estado de salud y creen que a su edad no es prudente que celebre la Eucaristía, han manifestado su molestia esta mañana – terció otro de los frailes.
– Es que, a su edad, debería reposar un poco, su aspecto no es el mejor – insistió aquel hombre con mucha preocupación.
– Nosotros como hermano lo sabemos mejor que nadie – dijo el fraile – ha pasado malas noches a causa de las altas temperaturas y los dolores que le aquejan, pero ya sabe usted como es el padre Alonso, no hay manera de detenerlo y que guarde tan siquiera treinta minutos de reposo.
Transcurridos veinte días desde el inicio de la fiebre, aquella mañana del 30 de agosto, fray Alonso no tuvo las fuerzas para levantarse, durante los siguientes días se pudo observar por el Colegio una cantidad importante de religiosos, muchos de ellos provenientes de San Felipe que se turnaban para cuidar del enfermo, algunas señoras de la nobleza también quisieron dedicarse a esta labor por la devoción que le tenían a ese hombre que consideraban santo. Incluso el Rey Felipe II quiso visitar al que años atrás fuera su predicador y consejero.
Aún no despuntaba el alba aquella fría madrugada del 19 de septiembre, el joven fraile abrió sus ojos y se desperezó, levantándose de la silla de madera, cuando pudo sentirse despierto contempló al anciano sacerdote.
– Ya sus fuerzas no dan, de ese hombre cuyos padecimientos no lograron derribar su empeño por predicar la Palabra de Dios y escribir, no queda más que una arrugada piel y sus huesos, no hay señal de vitalidad en él – reflexionó el fraile en el silencio de su habitación.
Sabían que la salud de fray Alonso había empeorado durante los últimos días, por lo que se reunieron a orar junto al lecho del anciano.
Notaron que su mirada estaba expectante en algo que ellos no podían ver, y sus brazos se aferraban a aquella vieja cruz de madera, la que fuera su única posesión en aquel viaje fallido a México muchos años atrás. Mientras sus hermanos realizaban sus oraciones, fray Alonso de Orozco abrazó con fuerza su cruz, su compañera de años y en un leve suspiro entregó su alma al Señor.
Epílogo
En vida, fray Alonso fue considerado santo. Desde su niñez él sintió la presencia de Dios en su vida, profesó una gran devoción a la Virgen María y desde muy pequeño tuvo clara cuál era su vocación y su misión.
Dotado de un don para predicar el evangelio, pudo llegar a lo más profundo de las personas, su elocuencia y su intelecto le permitieron ser predicador de la Corte Real, pero esto no fue motivo para que perdiera la humildad que caracterizaba su modo de vivir. Predicó para el Rey, pero también predicaba y ayudaba a aquellos que tenían mayor necesidad: pobres, mendigos y viudas. Su carisma le permitió ir ganando esta fama de santidad, así como su modo austero de vivir y el sobrellevar los diferentes padecimientos que aquejaron su vida, dolores que entregó a Dios, sobre todo en los momentos de mayor debilidad y sufrimiento.
Posterior a su muerte, muchas personas acudieron al lugar donde su cuerpo yacía, querían verlo y tocarlo, la lucha de los religiosos en esos momentos fue ardua, ya que el entusiasmo de la gente era tal que saquearon su celda, para hacerse con alguna posesión que sirviera de reliquia.
Fue enterrado en El Colegio de la Encarnación, con los años fue trasladado a otros conventos, hasta que finalmente sus restos llegaran a reposar en la Iglesia del Convento de las Agustinas del Beato Orozco. Beatificado en 1882 por el Papa León XIII y canonizado en el año 2002 por el Papa San Juan Pablo II.