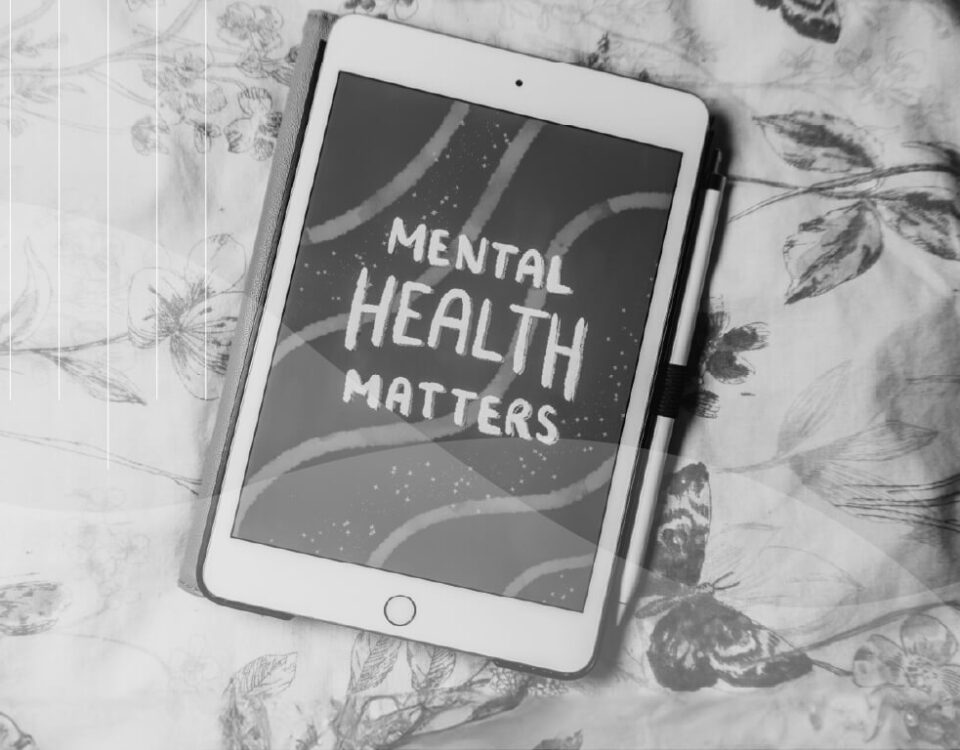Y dejando las redes, le siguieron…
1 noviembre, 2020
Adviento Vocacional
29 noviembre, 2020Cada 13 de noviembre la Familia Agustiniana, además celebrar un aniversario más del nacimiento de san Agustín (nació el 13 de noviembre del 354), celebra en una sola fiesta a todos los santos y beatos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida (cf. Ap 7,9; 20,12). Es una acción de gracias a Dios por los dones de santidad que copiosamente ha derramado en la historia de nuestras Órdenes; engalanadas “con semillas de virtud, plantas de observancia, flores de sabiduría y frutos exuberantes de santidad en sus religiosos”[1].
El llamado universal a la santidad, que el Padre Dios concede a todos sus hijos por el sacramento del bautismo, no solo es la meta de los que profesan el nombre de cristianos, sino que es, a la vez, una tarea, que día a día, se lleva a cabo en la cotidianidad de la vida. Es, en palabras del Papa Benedicto XVI, “ante todo la santidad objetiva de la misma persona de Cristo, de su evangelio y de sus sacramentos, la santidad de aquella fuerza de lo alto que la anima e impulsa. Nosotros debemos ser santos para no crear una contradicción entre el signo que somos y la realidad que queremos significar”[2].
La santidad es el don más grande de Dios a su pueblo, mediante el cual lo constituye en el pueblo elegido de su propiedad; en el mayor tesoro, el reino de sacerdotes y la nación santa (cf. Éx 19,5-6). De igual manera es el don más grande de Cristo a su Iglesia y, por tanto, a cada uno de sus miembros en razón del bautismo, que consagra a los fieles en sacerdotes, profetas y reyes, convocados a anunciar “las virtudes de aquel que les ha llamado de las tinieblas a su luz admirable” (1P 2,9).
Entonces la santidad es una vocación, es decir, un llamado de Dios a la humanidad. Por esta razón, san Pablo se dirigía a los ciudadanos de Roma con el nombre de ‘amados de Dios, llamados a ser santos’ (cf. Rm 1,7), demostrando así la predilección de Dios por aquellos que ha elegido. Para los cristianos, es una comunión intimísima con el mismo Cristo en virtud de la incorporación a su cuerpo, por la regeneración en el agua y el Espíritu. “La santidad, la participación en el sacerdocio de Cristo, es la máxima actividad, un actio emines de todo el pueblo de Dios y, a la vez, de cada hombre en la Iglesia”[3].
En razón del bautismo, ser cristiano es sinónimo de ser santo. Pero, como anotaba al inicio, esta santidad es una meta y, a la vez, una tarea que se realiza de múltiples formas: en la vida cotidiana con la vivencia de los mandamientos y las bienaventuranzas; en la vocación específica a través de la manifestación de los carismas recibidos por el Espíritu Santo. La plenitud de esta santidad no se alcanza en un solo día, sino que, como se afirma en el libro del Apocalipsis: “El que es santo, siga santificándose” (Ap 22,11). Es el anhelo que mueve cada una de las fibras más íntimas del corazón del creyente, que lo impulsa a relacionarse día a día con el Señor, mediante la celebración de los sacramentos, la oración y el ejercicio de la caridad.
Recordar a todos los santos de la Orden, no es otra cosa que agradecer a Dios por el don de la vocación con la que enriqueció la vida de tantos hermanos y hermanas (religiosos, religiosas y laicos), y porque asoció sus vidas al carisma y a la espiritualidad agustiniana; haciendo de él un instrumento de santificación. Cada uno de ellos, consagrados a Dios por el bautismo y algunos por la profesión de los consejos evangélicos, siguieron el programa de las bienaventuranzas y hoy nos estimulan con su ejemplo, a una vida de unión con Jesucristo, camino, verdad y vida.
La lista de los santos y beatos pertenecientes a la Familia Agustiniana es larga. Además de san Agustín, santa Mónica, santa Rita de Casia, santa Clara de Montefalco, santa Magdalena de Nagasaki, san Nicolás de Tolentino, santo Tomás de Villanueva, san Alonso de Orozco, san Juan Stone, san Juan de Sahagún y san Ezequiel Moreno, hay que contar con un grupo numeroso de beatos y beatas. Y a ellos hay que sumar una multitud innominada de hermanos y hermanas que nos precedieron en el sueño de la muerte y nos esperan en la patria del cielo; cuya vida aquí en la tierra, dejó una huella imborrable y fue un signo de la presencia de Dios entre nosotros.
Todos estos hermanos y hermanas que recordamos en una misma celebración, combatieron a diario el egoísmo para mantener limpio su corazón, se fiaron de Dios sin condiciones, fueron pobres en el espíritu y vivieron a plenitud su consagración bautismal y religiosa. Es una gracia hacer con ellos el camino de la esperanza hacia la ciudad de Dios. Ahora – como escribe san Agustín – busquemos juntos creyendo, para que después disfrutemos juntos viviendo. Conoceremos a Dios tan claramente, que lo veremos en espíritu cada uno de nosotros, lo veremos en los demás, lo veremos en sí mismo, lo veremos en el cielo nuevo, y en la tierra nueva, y lo mismo en toda criatura existente. Allí descansaremos y veremos; veremos y amaremos; amaremos y alabaremos (cf. Ciudad de Dios, 22,30).
[1] Jordán de Sajonia, Vitasfratrum, prólogo.
[2] Citado en P. Cervera Barranco, El Año litúrgico predicado por Benedicto XVI. Ciclo A, BAC, Madrid 2016, 284.
[3] G. Richi Alberti, Karol Wojtyla. Un pastor al servicio del Vaticano II, BAC, Madrid 2014, 109.